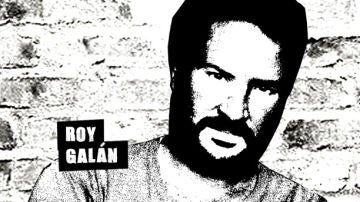Existe una especie de vacío generalizado.
De decepción tímida y profunda.
Casi imperceptible, pero que está ahí, que lo atenúa todo, lo vuelve un poco más triste.
Y es consecuencia de tratarnos tan mal.
De utilizar el tiempo de los demás para llegar a otros sitios.
De usarlos porque, total, hay más.
¿Qué se hace con todas las veces que te hieren y en las que no puedes reclamar nada porque no había nada?
Pues resignarte.
Pero te vas llenando de cierta amargura y cinismo.
Ya no crees en nada ni en nadie.
¿Cómo ibas a hacerlo si cada palabra que te dijeron no era cierta?
Si hicieron lo contrario.
Si los hechos no llegaron.
Si te dejaron en visto.
Sin la posibilidad de una despedida.
Nos rodean toda esa incertidumbre que supone ser conscientes de que los demás se pueden ir en cualquier momento.
Que tenemos que competir constantemente con otras personas «mejores».
Porque el mercado del amor está siempre abierto.
Siempre hay alguien más dispuesto, más desconocido, más interesante, que tú.
Tú te conviertes, con el paso del tiempo, si logra salir algo, en un rollo.
En alguien que parece que solo se queja, que ya no es divertido.
Cuando ya la confianza da asco.
Pero asco te das tú.
Porque eres incapaz de mostrar tu mejor versión.
Pero los demás parecen tan felices.
Parece que no necesitan a nadie.
Parece que se hacen a sí mismos.
Parecen un oasis entre tanta rutina, tanta desgana y cansancio.
Es tan complicado ser tú intentando parecerte a un tú que no existe.
Uno que no puede ser querido porque solo se quiere lo fácil y bueno.
Existe una especie de impaciencia generalizada.
Ya nunca nos quedamos.
Nunca estamos.
Siempre seguimos buscando.
Y mientras tanto vamos dejando cuerpos abatidos.
Cuerpos que buscan, como cualquier cuerpo, permanecer.
No morir.
Pertenecer a algo más que a sí mismos.
Acortar este abismo tan íntimo.
Esa que supone ser conscientes de que todos nos estamos yendo.
Que no hay vuelta atrás.
Pero que queremos compartirnos.
Y no irnos en soledad.