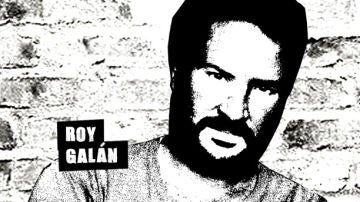Morir de un golpe de calor mientras barres las calles de Madrid.
No es tener mala suerte.
No es un accidente.
No es una desgracia.
No es «culpa» del cambio climático aunque se pueda hablar del cambio climático.
Morir porque no puedes dejar de trabajar.
Por miedo al futuro.
Porque, quizás, tienes una familia.
Es un asesinato social.
Un asesinato provocado por un sistema que nos hacer creer que somos sustituibles.
Un sistema que hace que no puedas permitirte un fallo.
Porque «como tú hay cien mil más esperando a tener este trabajo».
Porque «eso lo hace otro por la mitad en el doble de tiempo».
Porque si te despiden, con lo mal que está todo, con lo mayor que soy, qué voy a hacer.
De qué voy a vivir.
De qué voy a comer.
José Antonio tenía 60 años cuando se desplomó tras estar tres horas limpiando como barrendero en el Puente de Vallecas.
Días antes había buscado en Google los síntomas del golpe de calor.
Sabría que era inhumano estar al sol con estas temperaturas.
Porque lo es.
Hay cosas que son más importantes que la eficacia.
Que el rendimiento.
O que el beneficio económico.
Las condiciones laborales, lo son, la salud, lo es.
La vida no debería ser para nadie un lugar en el que te pongas en peligro por llegar a fin de mes.
Y por eso deberíamos luchar.
Por unas condiciones de vida mínima para todas las personas.
A veces algunos pocos tenemos que perder algunas cosas para que otros muchos ganen.
Es lo justo y lo necesario.
La reflexión no puede ser individual.
No puede ser: Oh, qué pena.
Sí, qué pena, pero hay que reflexionar sobre la estructura.
Sobre qué motiva a alguien a no parar de trabajar aunque se sienta mal.
Sobre por qué nos parece bien que la gente trabaje estando mal.
Sobre a qué llamamos trabajo.
Sobre la dignidad del mismo.
Porque no es que el trabajo dignifique, no.
Para nada.
Es que el trabajo perjudica seriamente la salud.
Y el trabajo precarizado.
Mata.