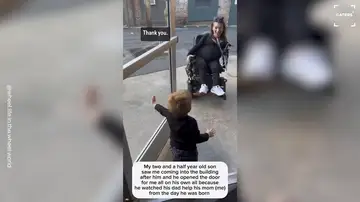NAVES MÁS ALLÁ DE ORIÓN
Tu conserje ha visto cosas que jamás creerías
El mito de los porteros cotillas es uno de esos clichés que, en la mayoría de los casos, se corresponden con la realidad. Ellos lo saben todo sobre sus vecinos. Lo saben todo sobre ti. Y eso les lleva a protagonizar algunas anécdotas de lo más descabellado. Estas son algunas de ellas.

Publicidad
El portero de Rafa, uno de mis mejores amigos de la infancia, parecía majo. Y de hecho lo era, vaya si lo era. Todo el mundo se llevaba bien con Joaquín. Te abría la puerta varios metros antes de que llegaras, llevaba las bolsas de la compra a las ancianas y tenía el portal como los chorros del oro.
Joaquín hacía todas y cada una de las cosas que se esperan de un buen conserje, y los vecinos confiaban ciegamente en él. Hasta tal punto de que muchos le dejaban las llaves de sus casas para que, durante las vacaciones de verano, regase las plantas o retirara con mimo los excrementos del gato.
Todo cambió precisamente un verano. Los vecinos del cuarto, una pareja de jubilados que mantenían una relación especialmente estrecha con Joaquín, regresaron a casa de sus vacaciones un día antes de lo previsto. Cuál fue su sorpresa al encontrar en su vieja cama de matrimonio al bueno de Joaquín en plena faena con su novia. El bueno de Joaquín fue despedido de inmediato tras dos décadas de intachable servicio. O quizá llevaba años catando los catres de toda la comunidad, quién sabe.
Los guardianes del barrio
Por alguna razón siempre tuve muy buena sintonía con los conserjes. El portero de la casa de mi infancia, Celestino, era un armario empotrado de dos por dos metros, todo bondad, que había sido campeón de España de pulsos.
Eran los años 80 y el barrio, como toda la ciudad, contaba con sus entrañables yonquis pululando por las calles y tratando de sacar dinero de cualquier parte. También de los chavales del barrio. Pero ahí estaba siempre Celestino, que no dudaba en salir a defendernos al menor conato de atraco. Sacaba molla y los pobres toxicómanos salían despavoridos.
La cosa empeoró con su sustituto, Lorenzo: cumplía con todos y cada uno de los clichés negativos de un portero. Era cotilla y retorcido. Te vigilaba constantemente desde la intimidad de su mostrador.
E incluso llegó a decirle a mis padres, cuando yo apenas era un adolescente, que pasábamos las noches en el rellano de la escalera “bebiendo whisky y fumando porros”, cuando en realidad era cerveza y cigarrillos. Qué cabrón, el Lorenzo. Años después abandonó a su mujer -y de paso, la portería- tras salir del armario y fugarse con otro, no sin antes desfalcar unos cuantos euros de la comunidad de vecinos.
Años después, cuando me independicé, acabé siendo tan amigo del portero de mi casa de alquiler que no era raro quedar de vez en cuando con él para tomar cañas. Cristian, un emigrante peruano -hoy nacionalizado español- con el que aún mantengo una excelente relación, accedió al puesto para sustituir al anterior conserje, un señor con obesidad mórbida que guardaba armas en su casa y echaba el día en el portal ataviado con su gorra de la bandera de España con el escudo del Real Madrid.
Era un auténtico Torrente: echaba piropos obscenos a las vecinas, aseguraba que “la rumana del octavo se la chupaba todas las noches”, y te pedía dinero cada vez que pasabas por el portal para gastárselo en cartones de vino barato. Y aunque todo el mundo le detestaba, yo le tenía cariño. Fernando tuvo un final trágico: una mañana sencillamente no despertó de la cama: hubo que sacar su cuerpo sin vida por la ventana con una grúa.
“Este es un trabajo sedentario”, me cuenta Cristian, que compensa las largas horas sentado jugando al fútbol y montando en bicicleta los fines de semana. “Además, dado que en mi caso vivo en el mismo edificio, a menudo se hace duro estar aquí las 24 horas”. Esa circunstancia le obliga a estar disponible a cualquier hora del día, especialmente para atender a los muchos vecinos ancianos que, como ocurre habitualmente en las grandes ciudades, viven solos.
“Una madrugada, mientras veía la tele a las tres de la mañana, escuché a una vecina pidiendo ayuda a gritos. Cogí las llaves y salí corriendo al piso: la pobre estaba tirada entre el bidé y el lavabo, con las luces apagadas. Con ayuda de más vecinos la llevamos a su cama, le curamos una herida en la mano y la dejamos descansando. Para eso estamos: para servir”.
El caso de Roberto es diferente: él nunca pensó en dedicarse a esto. Lo suyo es la música, pero hace siete años encontró un empleo de conserje en el acaudalado barrio madrileño de Salamanca. No se lo pensó dos veces.
“Es un trabajo tranquilo: me da tiempo para organizarme mis asuntos musicales y leer muchos libros”, explica. Entre sus vecinos, gente que gana mucho (pero que mucho) dinero. “Es gracioso, porque no es raro que den por hecho que yo gano una cantidad parecida a la que ganan ellos”. Nada más lejos de la realidad: Roberto cobra 1.200 euros brutos al mes, “propinas incluidas”, apunta.
Hace poco tiempo que me he mudado a mi nueva casa. Y a pesar de que son muy pocas las viviendas del barrio que cuentan con conserje, la mía sí lo tiene: Manuel. Un tipo de lo más simpático y atento.
Por mi parte, me conformo con que no cumpla con el que siempre fue el cliché más odioso de un conserje: el interés por la vida de los demás. Aunque bien pensado, es posible que el más cotilla de todos ellos sea yo mismo, que os he contado las miserias de todos y cada uno de ellos. Quizá ha llegado la hora de dejar de escribir y buscar trabajo como conserje.
Publicidad