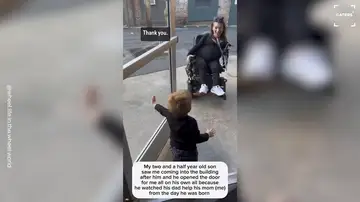¿Y qué hago? ¿Cómo me despego de eso?
En mi casa le sirven primero la comida a mi padre
Un gesto aparentemente sin importancia que podría haber marcado, de por vida, mis relaciones con los hombres.

Publicidad
Crecí en una familia bastante tradicional. Padre, madre y dos hijas que acudían los domingos por la mañana a misa y que el resto de la semana hacían los deberes, iban a catequesis, acudían a alguna que otra actividad extraescolar (relacionadas siempre con el deporte, los idiomas y la música) y se esforzaban por aparentar que eran una unidad familiar de lo más estable y feliz.
Y matizo lo de aparentar porque con el paso de los años me ha quedado claro que la familia perfecta no existe.
Así con todo, considero que tuve una infancia moderadamente cómoda y feliz. Sin embargo, tras 16 años fuera de casa, decidí volver al nido para poner en orden mi vida, ahorrar y remontar el vuelo de nuevo.
Fue entonces cuando ciertas piezas comenzaron a encajar en el cacao mental que ha sido mi cerebro desde hace ya algún tiempo. Acudo a terapia psicológica desde hace cuatro años y solo ahora que he vuelto a compartir techo con mis progenitores entiendo por qué mis relaciones sentimentales han sido un desastre monumental.
Estaba en la cocina poniendo la mesa. Mi madre estaba terminando de calentar el guisado que había preparado y mi padre esperaba ya sentado en la mesa a que comenzara el festín.
Me acerqué a mi madre y me dijo: “Toma, este para tu padre que tiene la mejor tajada”. Aunque no me lo hubiese dicho, yo ya sabía que debía servirle primero a él. “¿Y qué?”, pensaréis muchos de vosotros. “Menuda tontería”, diréis otros. Puede.
Pero en aquel mismo instante, me di cuenta de que mi padre, al menos en mi casa, es el rey. Y no, mi madre no es la reina consorte. Mi madre es su sirvienta y mi hermana y yo sus doncellas. Vaya, un cuento Disney pero con un giro de los acontecimientos inesperado.
Durante toda la comida pensé por qué mi madre le daba la mejor tajada a él. “¿No ha hecho ella la comida? Pues que se la ponga ella”, me repetía constantemente mentalmente. Comencé a cuestionarme un gesto que durante mi infancia vi repetidas veces.
De hecho, si hago las cuentas, me salen un total 6.570 comidas (sin contar desayunos y cenas) en las que he visto cómo mi madre le sirve primero a mi padre. Cierto es que ni mi hermana ni yo nos planteamos nunca este curioso hecho que sucedía día tras día en mi casa. Te crías con ello y se vuelve normal, supongo.
Sin embargo, a mis treinta y tantos ya cumplidos, este hecho me generó una inquietud que no experimentaba desde hacía tiempo. Mis relaciones sentimentales siempre han fracasado y estoy convencida de que ha sido por mi culpa. Pongo al otro por delante de mí y eso acaba haciendo que me olvide de lo que yo necesito y solo atienda a sus necesidades.
Ay, madre. Menos mal que tenía pronto la cita con Cristina, mi psicóloga, y ella podría decirme si me estaba montando una película de ciencia ficción o estaba, efectivamente, protagonizando un documental basado en hechos reales sobre mi vida.
Sentada frente a ella, le comenté lo que yo pensaba que era una paranoia. “El otro día fui a ponerle el plato de comida a mi padre en la mesa y me di cuenta de que le servimos siempre a él primero. Y no solo eso, sino que le ponemos el mejor plato”, le dije entre enfadada y avergonzada. “¿Y qué es lo que te molesta de eso?”, me preguntó con ese brillo en los ojos que solo se les pone a los terapeutas cuando por fin sus pacientes están a punto de hacer un gran descubrimiento.
“Pues… no lo sé, pero creo que es un gesto que he aceptado como normal y que, por tonto que sea, me ha hecho creerme que los hombres están siempre por encima de las mujeres. O bueno, que tenemos que estar ahí para ellos y ponerlos por delante en todo”, le digo con cara de “o estoy diciendo una verdad como un templo o me estoy cayendo con todo el equipo”.
Cristina Caballero Pernas, psicóloga y terapeuta Gestalt, comenzó a tratarme en un momento de mi vida en el que yo solo lloraba. Tuve que pedir la baja en mi trabajo porque no me podían dar los buenos días sin que me echase a llorar.
“Labilidad emocional”, lo llaman los expertos y yo lo defino como eso que pasa cuando no puedes más con la vida que llevas. Así pues, Cristina y yo hemos compartido sesiones de 60 minutos en las que lo único que hacía era verme llorar y enseñarme a respirar. El dinero mejor invertido de toda mi vida, os lo aseguro.
Por eso, cuando Cristina me dijo lo siguiente, sentí un poco de alivio: "¿Y luego te preguntas por qué sientes esa necesidad de servir y satisfacer a un hombre? Lo has mamado desde pequeña".
Ni más ni menos. Son los pequeños gestos los que marcan la diferencia y un simple plato de comida ha marcado mi vida sentimental desde mi más tierna infancia. Tras el sentimiento de liberación, llega el de absoluto cabreo y desesperación. “¿Y qué hago? ¿Cómo me despego de eso?”, le digo.
Cristina se queda callada. Aún a veces se me queda mirando en plan “¿de verdad me estás preguntando esto?”. Un psicólogo nunca te dice lo que hacer. Te escucha, te hace preguntas que quizá no quieras oír y deja que tú saques las conclusiones.
“Vivir con ello de la mejor manera que puedas”, me dice.
Y apostillo yo: “Que no es poco”.
Publicidad