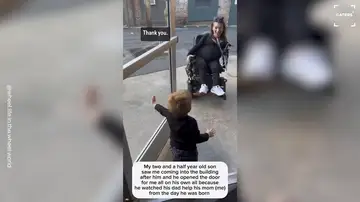PARA GANAR 50 EUROS, A COBRAR A TRES MESES
Lo que cuentan los cuentacuentos cuando los niños se han ido: otra historia de precariedad
A las siete de la mañana tenemos que cruzar Madrid de punta a punta para recoger una maleta. Ahí está todo el atrezzo para contar cuentos a las cuatro de la tarde en un centro cultural de Toledo. “Cuatro de la tarde” y “centro cultural” son dos expresiones que me dan tiritona cada vez que las escucho juntas, porque durante aquella época me vi sumergido en el jodido mundo de los cuentacuentos.

Publicidad
Dentro la maleta encontraremos una chistera, un papagayo de gomaespuma, una ruleta de cuentos y un escenario plegable. No tenemos coche (ni carné), así que vamos en Metro. ¿Por qué tengo que ir a por una maleta de cuentacuentos si yo no cuento cuentos? Mi pareja me pide que le acompañe, porque el barrio donde está la maleta es chungo, ella sí cuenta cuentos e ir a recoger maletas a lugares remotos es parte de este show business.
Que tenga que ir yo, me pasa por bocazas, porque siempre presumo de haber crecido en San Cristóbal, el barrio más chungo de Madrid, así que Entrevías no me asusta. Pero no me da miedo a horas “normales”, pero lo de ir a las siete de la mañana es el típico gesto de precariedad laboral que sobra en cualquier trabajo de este tipo (de autónomos, mal pagado, denostado…). Te tienes que ir a por una maleta, como si fueras un camello de Baltimore, porque el jefe de los cuentacuentos se está divorciando y resulta que ahora vive en casa de sus padres (otro cuento chungo).
Para poder salir nuestra casa a las siete de la mañana a recoger la maleta, el día de antes tengo que negociar con mi madre para que se quede a dormir en nuestra casa y se quede con nuestra hija de dos años. Eso sí que es chungo.
No voy a extenderme en detalles, pero resulta que el papagayo no estaba en la maleta, porque el cuentacuentos que lo utilizó el otro día se lo dejó olvidado en un centro cultural de Orcasitas. Otra vez. Resumiendo, la maleta llegó a nuestra casa a las 12:30 (con papagayo incluido). Cada vez que aquel día creíamos que estábamos agotados arrastrando la maleta por escaleras automáticas averiadas recordábamos este mantra: “aún tenemos que ir a un centro cultural de Toledo a las cuatro de la tarde…”.
A las 14:00 nos ponemos en marcha hacia Toledo, vamos en tren porque a esas horas del mediodía seguimos sin tener coche (ni carné), y cualquier opción nos resulta poco rentable teniendo en cuenta que el día de trabajo de hoy dejará dentro de la chistera apenas 50 euros (a recibir dentro de tres meses). Viajamos mi pareja (la cuentacuentos), mi hija de dos años (que ya empieza a pensar que sus padres trafican con droga), y yo.
En el tren miro a mi pareja de soslayo de vez en cuando. Cada vez que va hacia un trabajo de actriz suele llevar un gesto de concentración y temor, ya sea para interpretar un Shakespeare o para contar cuentos. No se va a jugar la vida, pero a mi me parece una especie de torera (cómo deberían ser los toreros).
Después de pasar el día arrastrando una maleta (de mierda) por Madrid, ahora se va a enfrentar durante hora y media a 150 morlacos (niños de entre 2 y 7 años) que solo esperan de su show algo brutal que les enamore. Los niños no tienen término medio, o les enamora lo que haces, o eres una puta basura y te harán la vida imposible hasta que termine tu espectáculo.
En el tren hablamos sobre uno de los cuentos, que ella se ha ido inventando sobre la marcha porque su jefe, el que se está divorciando, le ha dicho que deje de contar uno de su repertorio (que él eligió) porque se acaba de dar cuenta de que tiene derechos de autor y cree que los de la editorial van tras él. Así que este rato melancólico-pastoril de mirar por la ventana camino a Toledo realmente se utiliza en inventar entre los tres (mi pareja, mi hija y yo) un cuento sin derechos de autor. Y ya de paso una cancioncilla.
Me voy a ahorrar la explicación del calor que hace al llegar a Toledo a las tres de la tarde y de lo complicado que es llegar a un centro cultural remoto de una ciudad que no conoces cuando no tienes coche (ni carné). Sólo deseas que, efectivamente, lo que lleves en la maleta sea droga para ponerte hasta arriba cuando llegues al centro cultural y olvidar en qué movida te has metido para ganar 50 euros (repito, a cobrar en tres meses).
En el centro cultural, sólo nos recibe un bedel, viejo, gordo y bizco. Su belleza no nos importa, pero todo suma. Nos abre un escenario apolillado y nos dice que el técnico de luces no está, y que no sabe cuando vendrá. ¿Cómo se enciende el escenario? Ni idea. ¿Alguien nos ayuda a montar el atrezzo? No. ¿Dónde se puede beber agua? En el sótano.
Mientras en la calle se empiezan a agolpar padres, madres, abuelas, y decenas de morlacos.
Yo he tragado muchas tardes como estas, y estos momentos son de lo peor. Porque deseas que venga mucha gente, para que el show no sea un fracaso antes de comenzar, pero a la vez te da tiritona cuando ves al “respetable público”: padres con gesto hastiado, niños gritones que no paran de subirse encima de cualquier barra o mobiliario desgastado, abuelas con aspecto miserable que tratan de colarse para que sus nietos entren antes y mejor.
Y algunos niños pillando todos los folletos del plan de empleo municipal para hacer bolas de papel y emprender un motín en el escenario, si algo no les mola.
Yo siempre me siento con mi hija en la primera fila, en el centro. No porque queramos ser unos “marajás”, sino porque al ser la niña todavía muy pequeña, si está cerca de su madre durante el show no se pone nerviosa. Aún así yo paso 90 minutos esposándole con mis manos toda extremidad para que no se baje de la butaca y suba al escenario.
¿Qué te decía? Las abuelas se han acabado colando. Los padres ausentes lo han permitido, y ahora los nietos de unas y los hijos del otro están tirándose de los pelos. Un niño lanza bolas de papel (“pro empleo de calidad”) desde alguna parte del patio de butacas y me tiene de los nervios.
El bedel sigue rascándose el ojo desde su oficina y el técnico de luces nunca llegará. Nosotros hemos encendido los plomos y ahora hay una luz verdosa incómoda en el escenario, pero por lo menos se ve algo, aunque entre esa luz y el papagayo esto parezca más un puticlub que un centro cultural para contar cuentos.
Y ella aparece sobre el escenario. Mi pareja lleva puesta la chistera y en silencio empieza a moverse sujetando un libro, creando cierto misterio sólo con la mirada. Los niños se callan durante una décima de segundo, porque hay algo en el cerebro que les avisa de que eso que tienen delante, o bien será una maravilla absoluta o habrá que masacrarlo sin piedad.
Y yo pienso para mis adentros “¡Que sea una maravilla, que sea una maravilla!”. Sé que en una décima de segundo todo se puede ir a la mierda, porque algún morlaco gritará “culo” y las 150 personas se reirán descontroladamente y ya nadie prestará atención al escenario, ni a la chistera, ni a mi pareja, y mucho menos al papagayo. Y esto ya no podrá ser una maravilla.
Pero lo es. He de reconocer que me casé con una diosa absoluta del escenario. Ya me gustaría ver a Meryl Streep merendándose una función de 90 minutos con este respetable público. Si logras que estos putos monstruos se callen la boca y entren en tu juego, eres un dios, sin matices. Ella lo es.
Toca el momento de hacer subir a algunos niños al escenario. De los 10 propuestos, suben 30, porque no hay nadie del centro cultural que ayude a lidiar con los morlacos, y los padres y las abuelas no van a mover un dedo para autogestionar a la masa. Yo sufro desde el patio de butacas, mi hija de tres años se pone histérica porque si suben 30, ella también quiere subir: ¡Mamá!, dice. Así que la subo también.
Una abuela me pisa y me dice que ya no pueden subir más niños. Mi hija dice “¡es mi mamá!”, y la nieta de la señora nos mira con cara de asco. “¿Este ser asexuado que cuenta cuentos en el escenario tiene hijas?”.
Me siento, y observo el escenario: 30 niños, mi pareja con chistera y mi hija sentada sobre el papagayo. Esto parece un cuadro de El Bosco. Entonces veo como una niña empieza a empujar a mi hija, lo que empieza con timidez, acaba siendo a codazo limpio, le quiere quitar el papagayo. El puto papagayo que me ha llevado toda la mañana recoger arrastrando una maleta que parecía llevar un cadáver. Le grito a mi hija: “¡Si te pega, pégale!”.
La función se alargó 30 minutos más. Los niños salieron canturreando la cancioncilla que inventamos en el tren, el bedel dijo que este había sido el espectáculo más bonito que había visto allí desde que las Hermanas Hurtado fueron a contar chistes en el año 89. Y nosotros (los tres) nos ganamos 50 euros, a cobrar en tres meses (reitero). Aún quedaba regresar a Madrid y mañana devolver la maleta de nuevo Entrevías, con el papagayo, claro.
Publicidad