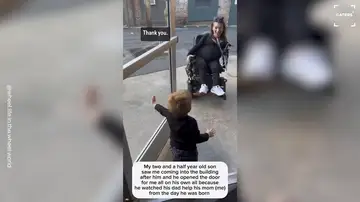RECORRE LA CIUDAD DE ARRIBA A ABAJO
Pasé el día con una mujer que trabaja limpiando más de 15 casas a la semana
Magdalena tiene 44 años, es de Honduras y, desde hace veinte años, trabaja limpiando casas durante aproximadamente 10 horas al día. Al cabo de la semana, ha visitado más de 15 casas, ha puesto más de 12 lavadoras de color y unas siete de blanco, y ha recorrido la ciudad de arriba a abajo en metro y autobús.

Publicidad
"Me llamo Magdalena soy de Honduras tengo 44 años soy una mujer de confianza con referencias y experiencia en cuidado de señora mayor me ofrezco como limpiadora para llevar las tareas del hogar, en cocina, plancha, compras, acompañamiento en hospitales, disponibilidad inmediata, busco de externa, interna por horas de ir y venir, sea por la zona de Madrid que sea, no llamar hombres con propuestas de amistad ni trabajos de sexo tengo pareja respetar, no me interesa amistad ni rollos".
"Lo de la pareja lo pongo para que me dejen tranquila. En cuanto pones un anuncio de estos, te empiezan a llamar ofreciéndote cosas raras. Conozco alguna chica de cerca de mi pueblo que vino y acabo metida de prostituta", dice Magdalena mientras mete el táper con la comida del día y la bata y los trapos en una bolsa. Antes de ponerse los zapatos, se ajusta las medias de compresión color carne.
Las piernas de Magdalena está recorridas por un entramado de venas azules y verdes, como un mapa de autopistas. "Cada vez me salen más caminitos", dice con dulzura. Pero agradece no tener que fregar de rodillas con un trapo, como vio hacer siempre a su madre y a su abuela, en el pueblo de Honduras de donde procede. Ese lugar donde creció se encuentra cerca de la ciudad de Gracias, y es de esa ciudad de donde proceden los recuerdos más felices de la infancia y la juventud de Magdalena: las compras con su abuela, el asombro ante el colorido de la plaza en fiestas.
Resulta curioso, porque 'gracias' es quizás la palabra que más le oigo decir a Magdalena en la jornada que pasamos juntas. Cuando se lo hago ver, me dice que realmente se siente agradecida (al país, a la gente que le da trabajo, a su dios, en el que tanto se ha apoyado en tantos momentos difíciles). Yo, para mis adentros, pienso en su tarifa, 7 euros la hora de limpieza, 8 la de planchado, y me pregunto si realmente se pueden dar las gracias.
En total resultan unos 800 euros al mes, a los que se le restan el transporte y los días de enfermedad. "Yo nunca me enfermo", puntualiza Magdalena. Básicamente, pienso yo, porque no puede permitírselo. Aparte de pagar su renta de 250 euros más gastos, cada mes manda casi 300 euros a su familia de Honduras. "No me importa hacer un sacrificio. Si vine aquí fue para que mi hijo tuviese un futuro", dice con firmeza.
Son las siete y media de la mañana, y viajamos en metro de casa desde casa de Magdalena (un piso pequeño, pero luminoso y limpio, que comparte con otra amiga hondureña) hasta la primera casa que debe limpiar esta mañana. Magdalena lleva siempre, en una bolsa, su bata y sus trapos.
"Me los pagan aparte, y también las batas. Me gusta llevar mis cosas. Y da seriedad en el trabajo, ven que eres responsable y limpia", dice. Eso, y no faltar nunca al trabajo, es, según ella, lo que le ha granjeado su clientela, sus casas fijas, sus planchados semanales, el trabajo de canguro una vez a la semana, los dos ancianos que cuidó durante años y que murieron hace no mucho, con algunos meses de diferencia.
"Pobrecitos. Con el señor me llevaba peor, porque me decía cosas un poco feas cuando se enfadaba. La señora era buena. Sus hijos vivían en Madrid, pero en barrios lejos de la casa de la madre, así que yo la visitaba todos los días, limpiaba la casa y la ayudaba a lavarse. Y hablábamos", recuerda.
Mientras hace el baño y la cocina de la primera casa a una velocidad de vértigo, sin mancharse la bata blanca, Magdalena me cuenta cómo empezó a dedicarse a limpiar casas.
"Me vine a España hace ya casi 20 años. Mi hijo, que ahora estudia Medicina allá en mi país, tenía sólo dos añitos. Se quedó allí con mi madre. Yo lo quería traer, pero veía que no iba a poder cuidarlo", dice mientras abrillanta los grifos con ímpetu, sin que se le quiebren el ánimo o la voz. Antes del tercer cumpleaños de su hijo, su marido, que había quedado al cuidado de la casa de ambos, dejó de dar señales de vida. "Creo que vive en el sur, y tiene otra mujer. Las cosas son así. Éramos muy jóvenes", dice Magdalena encogiéndose de hombros.
Fregar, frotar, abrillantar, planchar, cambiar pañales y preparar purés, sacudir alfombras, aspirar... Magdalena ha consagrado su vida a poner en orden y mantener libres de suciedad las vidas de otros, lo que, visto desde un punto de vista evangélico, es vivir impregnada de virtud.
"No sé qué habríamos hecho sin Magdalena", dice la dueña de la segunda casa del día. La agarra de los hombros cariñosamente en un gesto que resulta forzado. Se nota que es la primera vez que lo hace, y que no es cómodo para ninguna de las dos fingir esa nivelación de escalones, esa normalidad en una situación que tiene algo de paradójico. Magdalena cuidó, verano tras verano, de la hija ahora adolescente de esta señora en chándal caro que ahora la estrecha contra sí. La invita a sentarse y comer con ellas en el salón mientras ven una serie, pero Magdalena prefiere quedarse en la cocina. "Si me siento en el sofá no termino todo lo que tengo que hacer, y hoy tengo que hacer un trabajo más al final de la tarde", me explica.
Magdalena trabaja en silencio. Le lanzo preguntas y comentarios, pero entiendo que lo único que le estoy ofreciendo es un enfrentamiento casi inevitablemente cruel con su propia vida. No hay gusto por la queja o la crítica en esta mujer dulce y tranquila. Recuerdo la vivacidad torrencial de Mary Sánchez, la asistenta que Truman Capote acompañó y retrató en Música para camaleones, o la malicia combativa de la protagonista de 'Manual para mujeres de la limpieza', de Lucia Berlin.
Pero yo no tengo delante a un personaje, ni siquiera a un estereotipo de asistenta, sino a una persona dulce y callada que ha elegido estar en paz con todo, por difícil que sea. Así que me callo la boca y caigo bajo el efecto hipnótico de la limpieza, la estética del acto de pulir el mundo hasta dejarlo reluciente.
Desde la cocina veo a la madre y la hija, esa joven a la que Magdalena tuvo que llevar a urgencias varias veces con ataques de asma. "Qué malita se ponía", recuerda con cierta ternura. Ahora la muchacha entra en la cocina a dejar su plato y saluda levemente a Magdalena, sin dejar de mirar el móvil. En aquellos tiempos en los que la niña sufría por el asma, Emilio, el hijo de Magdalena, pasó unas semanas en el hospital por una otitis que se complicó.
Emilio creció con una madre prácticamente ausente, viéndola sólo dos veces en sus primeros diez años de vida. Magdalena, como con casi todo, se encoge de hombros. "Debemos dar gracias por lo que tenemos, no por lo que no tenemos", sentencia. En el cuarto de lavar la espera un montoncito de ropa por planchar, casi todo camisas.
La oigo suspirar por primera vez: el primer renuncio, el primer signo de cansancio humano. Aún queda por limpiar un gabinete de psicólogos cercano, lo más sencillo de la jornada, y hacer la colada y tender en casa de una de sus clientas habituales, que se ha luxado un hombro practicando algún deporte de ricos (así lo llama Magdalena, mostrando el primer levísimo desacato ante la autoridad) y requiere un poco más de atención semanal.
En el gabinete de psicólogos han desaparecido unos papeles. Hay cierta irritación en el ambiente, y Magdalena es requerida dos veces, con objeto de ser interrogada acerca del sobre marrón que se ha extraviado. Niega con la mansedumbre de la que está acostumbrada a que de vez en cuando le echen la culpa y ha aprendido a no caer en ninguna tensión innecesaria.
"Es difícil cuando se pierde algo, porque para todo el mundo es más fácil decir que habrás sido tú", dice de pronto, sin que le pregunte nada, bajando en el ascensor.
Justo al salir del mismo, suena su móvil: la señora del hombro ya tiene a alguien que la ayude, así que, tres cuartos de hora antes, ha decidido prescindir de sus servicios. Eso supone un problema para Magdalena, que vive un día a día milimetrado y cronometrado para poder aprovechar cada hora de trabajo a siete euros que le sea ofrecida. Ha trabajado atropelladamente todo el día para poder llegar a la cita con la señora de la lesión en el hombro.
Pero el tiempo libre en las últimas horas del día también es bien recibido, aunque eso signifique algo menos de dinero. En el autobús de Nuevos Ministerios a su barrio, Magdalena se peina con ayuda de un peine y un espejito de bolsillo. Lee su biblia, como si se hubiese cansado de mis preguntas y desease un poco de silencio. Observo sus manos, su cara de niña a pesar de su edad y los golpes de la vida. Parece en paz, a pesar de que lleva cuatro años sin vacaciones. Sólo los domingos y las noches en las que, como hoy, va a la misa de su comunidad.
En la puerta de la iglesia evangélica, un bajo en los edificios de un barrio al sur de Madrid, Magdalena saluda a sus amigas. Dos de ellas también limpian en casas. las otras lo han hecho en algún momento. "No es tan fácil encontrar una casa donde paguen normal, y aguantar un tiempo. Magdalena es una santa, no sé cómo puede con algunas cosas", dice una de ellas, más joven y con menos reparos a la hora de quejarse.
Ya en corro, comentan los chascarrillos del día, los enfrentamientos con los dueños de las casas que limpian. Ninguna de ellas está dada de alta en la Seguridad Social. "Sólo Raquel, que trabaja de interina. Y por eso no viene a misa: aunque ya haya pasado su hora libre, su señora siempre le busca algo que hacer para que no pueda salir a relajarse un rato", dice Magdalena.
Más que un comentario malicioso, lo que ha dicho Magdalena es un bondadoso "no hay mal que por bien no venga". "Es mejor no deberle nada a nadie. Hay personas que te dan de alta y se creen que por eso ya se han ganado el cielo y te pueden tratar como quieran", puntualiza la más joven.
Comienza la misa. "Dios nunca se olvidará de nosotros. Aunque andemos en valle de sombra, no debemos temer mal alguno, pues él estará con nosotros, y su vara y su cayado nos ofrecerán aliento", dice el cura.
Hay cuchicheos, risas de unos jóvenes al fondo de la sala, algún hombre con cara de derrotado cierra los ojos sentado en el banco, no se sabe si de concentración o de puro sueño: se nota que es el final de una jornada muy dura para algunos. El banco de las amigas de Magdalena resiste de pie.
A los diez minutos de misa, Magdalena se sienta agotada y se baja un poco las medias de compresión. Asoman sus caminitos, como los llama ella: las varices de tantos años de pie limpiando lo de otros. Se descalza disimuladamente, y veo cómo masajea sus pies contra el travesaño del banco de enfrente. Sin embargo, se mantiene atenta a la ceremonia, y repite en voz alta, junto al resto de la congregación:
"Todo lo que hago, lo hago de corazón, para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa. Es a Cristo el Señor a quien sirvo".
Publicidad